Banda sonora: elige disco entre James Holden – The Inheritors o Caterina Barbieri – Ecstatic Computation… o mejor, primero uno y luego otro, merecen la pena.
–
En mis ratos libres me dedico a hacer música. Ha sido una constante en mi vida desde que empecé a tocar el piano y la guitarra clásica allá a principios de los 90.
Incluso durante un par de años tuve la enorme suerte de trabajar como músico de sesión tocando el bajo en Killer Barbies, lo que me llevó a dar conciertos en España, Portugal, Alemania, Suiza y Japón.
Aunque lo mejor de todo fue la gente que fui conociendo y, sobre todo, montar un grupo con unos amigos.
Sólo hice una parada de unos años que estuve totalmente absorbido por el trabajo. El resto del tiempo siempre he dedicado una parte de mi vida a conocer diferentes instrumentos y haciendo música o, por lo menos, intentándolo.
Si bien no soy un músico experto: se me escapan infinidad de conceptos de armonía y, respecto al virtuosismo con un instrumento me pasa lo mismo que con las diferentes especializaciones del diseño: hay tal variedad y tengo tal ansia por conocer todo lo que me sea posible que no soy capaz de profundizar en una única cosa. Así que opto por el conocimiento horizontal y no vertical, lo que me da perspectiva en vez de especialización.
He pasado tanto por música clásica (¿quién no ha tocado el Fur Elise de Beethoven cuando aprendía piano?) a música electrónica más o menos experimental.
Experimental, pero no tanto, no llegando a lo que John Cage entiende por experimental, que sería cuando creas sin saber lo que va a pasar (de ahí su uso del I Ching y técnicas de aleatorización).
Aunque bajo su premisa hay poquísima música que realmente se pueda considerar experimental.
En todo caso, pasé de tocar el bajo y la guitarra a tocar sintetizadores (especialmente modulares) por una sencilla razón: la falta de tiempo.
Tocar un instrumento con una interfaz “clásica” (me voy a tomar aquí la licencia de incluir pads que supongan fingerdrumming) exige entrenamiento psicomotriz y desarrollar memoria muscular para poder tocar lo adecuado, con el tempo exacto y la técnica precisa. Esto supone horas de práctica para poder “tocar bien” y, luego, tienes tiempo para “tu música”.
Sin embargo a la hora de explorar el sonido y hacer música con sintetizadores con un formato menos tradicional la exigencia en psicomotricidad se sustituye por un ejercicio puramente intelectual. Por poner unos ejemplos:
-
La digitación se sustituye por la introducción de notas en un secuenciador.
-
Los parámetros de ataque, caída, sostenimiento y liberación (ADSR por sus siglas en inglés) no dependen de la fuerza y articulación del músico, si no de girar unos potenciómetros.
-
El cambiar de timbre no exige cambiar de instrumento, sólo necesitas cambiar el tipo de onda con la que trabajas.
Resumiendo, que una interfaz u otra exige que te involucres de manera diferente con el instrumento.
Sería bastante complicado establecer el momento en el que se originó la música electrónica. En todo caso habría que diferenciar síntesis de otras técnicas utilizadas en la musique concrète que fueron precursoras del sampling y la síntesis granular.
Podríamos viajar hasta el Telharmonium, de finales del siglo XIX y su sistema de streaming.
Aquí una parte del Telharmonium, precursor de Spotify patentado en 1897.
Pero no me voy a remontar tanto y voy a saltar a mediados de los 60, cuando se crearon los primeros sintetizadores comerciales.
De forma paralela en la Costa Este de Estados Unidos surgió Moog, en la Costa Oeste apareció Buchla.
Moog apostó por crear un instrumento electrónico que ampliara la paleta sónica de los músicos, con una interfaz que aunaba lo clásico (un teclado de piano sintetizador) con lo “moderno” (una serie de potenciómetros que permitían esculpir el sonido). El teclado permitía un acceso fácilmente reconocible a la introducción de notas y los potenciómetros, con un lenguaje claro, eran fácilmente entendibles: filtro, ataque, tipo de onda, etc.
Un Moog de 1975.
Mientras tanto, en la Costa Oeste teníamos a Buchla que, posiblemente influenciado por la cultura hippie y el LSD, creó un instrumento electrónico más experimental, más esotérico que, de partida, se saltaba ciertas “normas” que fomentaban la ruptura con la música pop tradicional occidental. Por poner un par de ejemplos de como rompió convencionalismos: incluyó un secuenciador de 10 pasos en vez de uno de 8 o 16 (que serían las divisiones “lógicas” de un compás de 4/4). Por otra parte la interfaz de entrada de notas tenía un punto lúdico y artístico.
Un Buchla 100 de los 60s. ¿Post-modernismo hecho sintetizador?
Pero vamos a ejemplos prácticos.
The Doors en 1967 con un Moog:
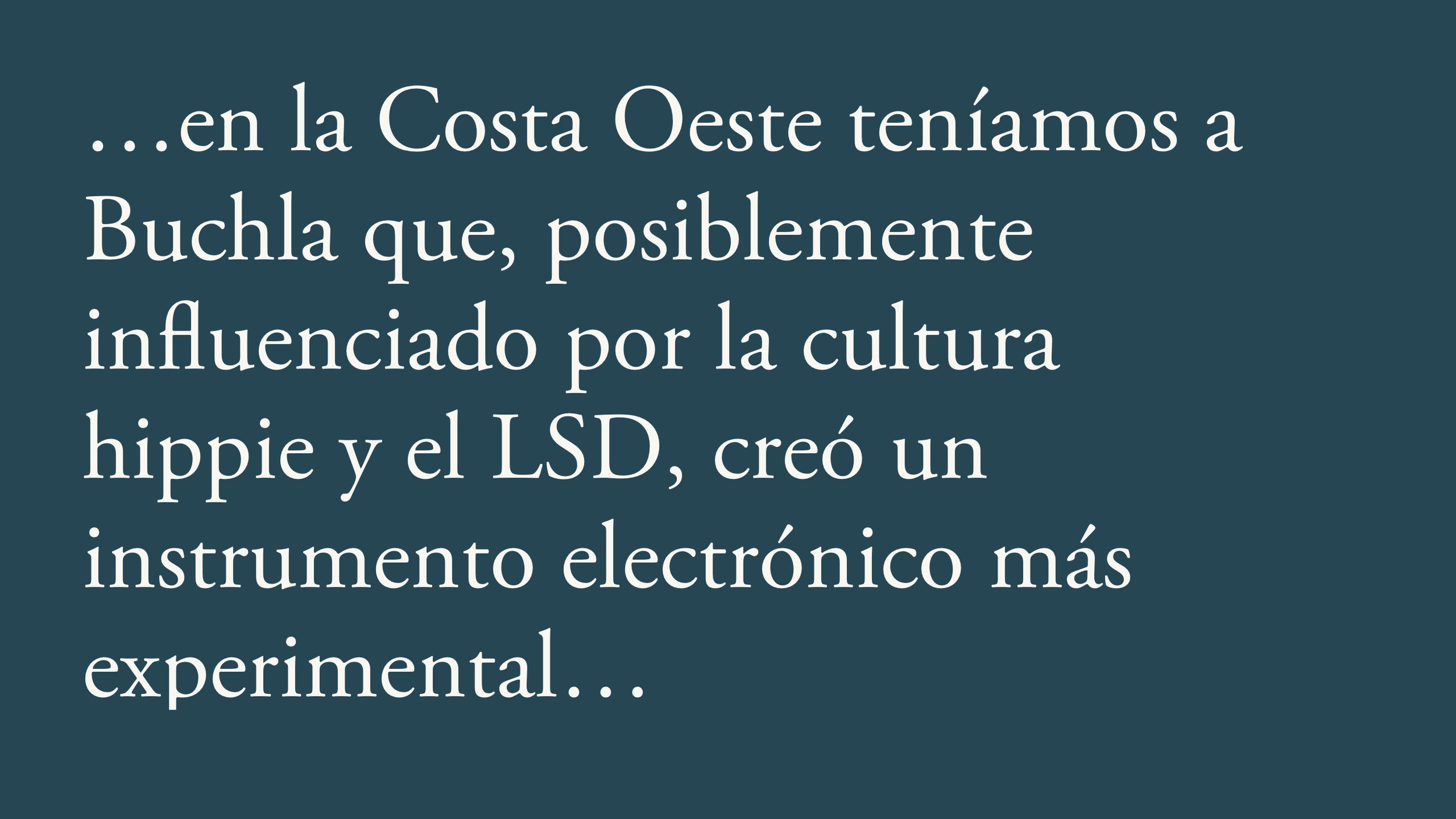











Deja una respuesta